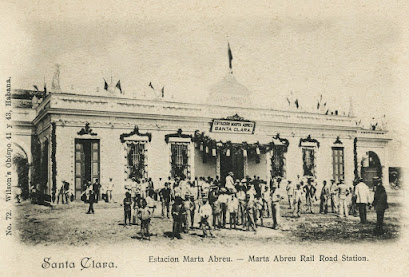31 agosto 2020
Un día perfecto para otra vida por vivir
La respiración de las locomotoras
30 agosto 2020
El tiempo es la distancia más larga
Tennessee Williams no pudo decirlo de una manera más clara: “El tiempo es la distancia más larga entre dos lugares”. Anoche me desvelé y, para no molestar a Diana con la luz de la pantalla, subí a la terraza. Hacía frío, la neblina había empapado la mesa. Tuve que secarlo todo para poder sentarme a navegar.
Antes, mis primeras lecturas siempre eran sobre Cuba. Entraba hasta en el periódico de mi provincia. Aunque era una publicación terrible, me gustaba leer “noticias” sobre Cruces, Abreus, Santa Isabel de las Lajas o Aguada de Pasajeros. Esa rutina se fue reduciendo hasta quedarse en lo esencial.
Hoy, a través de Diario de Cuba, fui a dar al muro de Facebook de un escritor y cineasta cubano. Aunque, relativamente, somos contemporáneos, habla como si perteneciera a otra época, usa una lógica que para mí es totalmente irracional y (lo peor) nada de lo que dice me concierne.
Por enésima vez compruebo que la Cuba a la que pertenezco quedó atrás. Esa debe ser la razón por la que, tratándose de mi país, prefiero buscar en un Atlas de 1979 y no en Google Map, como hago con el resto del mundo. Me deprimen tantas ruinas, prefiero las cartografías donde todo a lo que pertenezco aún existe.
Cuando hablo de República Dominicana, lo hago en presente o en futuro (por eso me acabo de involucrar en un proyecto para sembrar 10 mil pinos en la montaña de Quintas del Bosque, donde está la Loma de Thoreau), cuando hablo de Cuba siempre me refiero a su pasado (porque me es imposible sembrar nada ahí).
Eso es doloroso, pero inevitable. Fue, como dice Tennessee, obra del tiempo.
29 agosto 2020
Mi barbera preferida
No tuve tantos barberos, apenas seis en 53 años. El primero fue Bravito, quien también pelaba a mi padre en su Manicaragua. Me encaramaba sobre una tabla que ponía encima de los brazos del sillón y, en un abrir y cerrar de ojos, reducía mi incipiente cabellera a un escueto moñito que con las puntas paradas.
Luego, en el Paradero de Camarones, Castellanos se esmeraba en hacerme un pelado perfecto… perfecto si estuviéramos en los años 50. Pero para la década del 70 aquel corte (que replicaba el de mi abuelo) era un desastroso anacronismo. Luego me fui a La Habana a estudiar teatro y me dejé crecer el pelo.
No volví a ir al barbero hasta que llegué a República Dominicana. Primero, de la mano de Freddy Ginebra, fui al Chino. Aquella barbería de Plaza Naco olía como las de Manicaragua y el Paradero de Camarones. Luego Diana me llevó donde Massimo, su peluquero italiano.
Por último, iba donde José Antonio, un aragonés que además de ser un excelente barbero es un gran conversador. Pero, con la llegada de la pandemia y la imposición del distanciamiento social, tuve que comprarme mi propia maquinita. Así fue que conocí a mi barbera preferida.
Cada vez me gusta más poner mi cabeza en sus manos. Lo disfruto tanto, que he decidido que Diana Sarlabous sea quien me pele en lo que me quede por vivir. Espero que, como pide Calamaro en una de sus más hermosas canciones, eso sea mucho tiempo.
28 agosto 2020
Las biajacas
La cocina de Daniel Peñate
27 agosto 2020
Diana dice lo que piensa
Tus manos heladas
mientras llovía.
El frío
y la madrugada
iban con nosotros
en el taxi.
Con los ojos clavados
en un punto que yo
no lograba descifrar,
el chofer se abría camino
en la espesa niebla.
Tenías las manos heladas
y las tomé entre las mías.
Más de una vez
me llevé un susto.
Sobre todo
cuando girábamos
contra toda lógica.
No lograba adaptarme
a la circulación
por la izquierda.
Un violín en la radio,
fábricas de cerveza,
muros de ladrillos,
trenes
abandonados
y largas barcazas
que parecían
navegar
sobre la hierba,
mientras
hendían su proa
en la tierra
Pero mi mayor
preocupación
eran tus manos
heladas.
Con ellas
entre las mías
llegamos al hotel.
El frío
y la madrugada
se bajaron
con nosotros de aquel taxi.
26 agosto 2020
Dolores fulgurantes
Jack y Buck, nuestros perros, nunca salen de la Loma de Thoreau. Cercamos toda la propiedad para que pudieran estar sueltos todo el tiempo. Tienen un espacio enorme para ellos solos. Guardianes al fin, se pasan toda la noche haciendo rondas y aprovechan el día para dormir (sobre todo en las horas de más calor).
Prófugos
De nuestra cabaña a La Lomita hay 3 kilómetros. A esa altura, lo más extremo del camino ha quedado atrás. En apenas dos kilómetros, desde la carretera de Manabao hasta el último portón de Quintas del Bosque (donde está la Loma de Thoreau), se asciende desde los 619 metros sobre el nivel del mar hasta los 947.
24 agosto 2020
Una marca en la pared
Este poema formaba parte de Itinerario (2002). Ese libro, el primero que publiqué en República Dominicana, está compuesto por mis últimos poemas escritos en La Habana y los primeros de Santo Domingo. Mabel Caballero, una querida amiga que laboraba conmigo en El Caribe, lo editó.
Fue justo Mabel quien me propuso sacarlo no recuerdo con qué argumento (argumentos siempre son los que le sobran a esa españolita). Como siempre, le hice caso. Ayer, buscando otra cosa, di con él. Ahora, que Sagua la Grande espera una tormenta, es una buena excusa para por fin publicarlo.
En Sagua la Grande,
uno de los pueblos
más luminosos
de mi provincia,
hay una marca
en la pared
de un portal.
Hasta ahí llegó
la inundación
de 1937.
Yo no sabía bailar,
pero la oscuridad,
irresistible
y undosa,
no me dio
alternativas.
Era la última
noche de carnaval
de 1983.
Van Van
retumbaba
por unas calles que,
10 años después,
se lanzarían al agua.
Mati, la espalda
desnuda de Mati
es lo último
que recuerdo
de aquel verano.
Era casada
y cinco años
mayor que yo.
Solo deseaba
que el río
se la llevara.
En Sagua la Grande,
uno de los pueblos
más oscuros
de mi provincia,
hay una marca
en la pared
de un portal.
Era la última
noche de carnaval
de 1983.
La inundación llegó
hasta la espalda
desnuda de Mati.
23 agosto 2020
Cocina de tormenta
El ruiseñor
que antes fue
de Virgilio
y entre ellos dos,
desde una mata
de mangos,
Bárbaro del Ritmo.
El ruiseñor
que imita
a Miles Davis
cuando la tarde
sabe a bourbon
y el humo
de los leños
no puede
distinguirse
de la neblina.
El ruiseñor
que nunca se calla
por más fría
que esté la mañana,
hoy,
inexplicablemente,
ha hecho silencio.
solo oímos
a la tormenta.
Confiamos
en que vuelva
cuando todo pase.
Ojalá que haya
sobrevivido
el ruiseñor de Borges,
que antes fue
de Virgilio
y entre ellos dos,
desde una mata
de mangos,
Bárbaro del Ritmo.
Para entonces
la tarde
sabrá a bourbon
y el humo de los leños
no podrá distinguirse
de la neblina.
Miles Davis
estará esperando
18 agosto 2020
Naranjo en flor
donde las lluvias
habían provocado
un derrumbe.
El lodo se
despeñaba
a su alrededor.
Estuvo a punto
de ser arrastrado.
Ayer en la tarde
llegó hasta
nosotros
su perfume
de naranjo en flor.
Entonces recordé
nuestras uñas
llenas de tierra
mientras
aporcábamos
la obsesión
por salvarlo.
Nos quedamos
junto a él
un buen rato.
Finalmente,
la noche vino
a relevarnos.
Solo las aves
del bosque
saben de
aquella gesta,
porque ellas
le pusieron
música.
Nunca olvides
ese momento
que nadie
recordará.
Ahora que vuelve
hasta nosotros
su perfume
de naranjo en flor.
17 agosto 2020
Con los pies en la tierra
Nuestras sabinas
16 agosto 2020
El hombre y la tierra
15 agosto 2020
Santa Clara espera al año 1900 en la estación
14 agosto 2020
La noche de esta montaña
de esta montaña.
Cuando las sombras
de la tarde apagan
el largo día
que hemos tenido,
bajamos a la cama
donde nos esperan
alguna vieja película
y el sueño
en el que envejecemos.
A veces los perros
me despiertan.
Entonces doy
la media vuelta
y me abrazo a ti.
Confío tanto en ellos
que ni siquiera
abro los ojos.
Todavía está oscuro
cuando me levanto,
pero todo eso
que hay
entre nosotros
y las luces del pueblo
es ya el amanecer.
Apenas conozco la noche
de esta montaña.
Pero siempre
que duermo a tu lado,
me la imagino.
El nudista
12 agosto 2020
Una aclaración necesaria sobre la Sputnik V
11 agosto 2020
Mi pequeña compañía
Prefiero la mascarilla a la vacuna rusa
10 agosto 2020
Mi geografía dominicana
09 agosto 2020
Ofrenda
El reloj de Hormiguero
08 agosto 2020
El coleccionista
 |
| El reencuentro con mi primo Lazarito en 2011. |
07 agosto 2020
Vivir en las nubes
05 agosto 2020
El héroe que fracasaba todos los días
03 agosto 2020
Tarde de siembra
02 agosto 2020
Murió el stalker de las antiguas damas del Vedado
Murió el stalker de las antiguas damas del Vedado y de todas aquellas que todavía conservaban una mansión, una lámpara valiosa, unos muebles auténticamente elegantes. La gente se ha puesto poética. La gente se ha puesto fina... Los cubanos siempre asombrosos a la hora de la hipocresía, o del sincero sufrimiento. Siempre nos pasamos, ¡hasta en la sinceridad!
Y mi asombro también es auténtico, porque de veras me asombra esa ola de dolor ante la partida del leal Eusebio. Todo el mundo tiene un verso y una lágrima para el finado. ¡La gente ha sacado sábanas a las ventanas! De repente me asalta la esperanza: la gente todavía tiene sábanas, sábanas blancas, y ventanas, y hasta balcones donde colgarlas.
Hay una fuerte necesidad de ídolos. Hay una imperiosa necesidad de mitos. Los cubanos necesitan empatía con alguien que los guíe aunque sea a un derrumbe. Leal Eusebio fue, no tanto a La Habana como hizo creer a golpes de discursos gangosos y de adjetivaciones desmesuradas, sino a aquellos mismos que la destruyeron con metodológica saña.
Hizo de su misión de rescate una telenovela que como toda telenovela era una ficción demoledora que los espectadores por supuesto creyeron mucho más que el propio protagonista. El pueblo cubano aprendió con él sobre la historia de la capital y también del país, pero todo eso no deja de ser una fábula.
Leal es un personaje trágico que sirvió con su cultura, su acción, y su quizás sincero amor por La Habana, a completar el robo con fuerza comenzado por Fidel Castro en 1959. Fue una cortina de humo tras la cual desaparecieron de la capital más obras de arte de las que fueron restauradas, y de las restauraciones no nos detengamos a hablar puesto que no soportan el menor de los análisis técnicos.
Es un método común en los gobiernos totalitarios: destruir tanto que luego cuando reconstruyen como un decorado de cartón una ínfima parte de lo que ellos mismos echaron abajo, el pueblo aplaude. Para eso sirvió leal Eusebio, para que lo que no pudo ser robado en el 59 lo pudiera ser luego con normas de urbanismo, con inventos legales para arrebatar propiedades, objetos de valor... para convertir casas familiares en oficinas estatales, en locales siempre al servicio de la élite comunista.
Contribuyó, a pesar suyo tal vez, al imperio del mal gusto que hoy domina la vida cubana. En nombre de restauraciones, en nombre de la historia, en nombre de una idea falsamente social la empresa de apoderamiento de Fidel Castro tuvo en este hombre un lacayo útil.
Así como Alejo Carpentier se complacía en hablar de una ciudad llena de columnas que ya no existían evitando con una amnesia ejemplar la crítica al amo que lo alimentaba, así también leal Eusebio acomodó sus convicciones y vendió el alma al diablo.
Su legado está ahí: La Habana es patrimonio de la humanidad a pesar de ser una ruina pésele a quien le pese. Una ruina, no otra cosa, con la belleza armoniosa de las ruinas en las que el moho dibuja complicados arabescos y hasta los árboles se atreven a crecer sin vergüenza en lo alto de ciertos edificios. Ya ven, también me puedo poner poético... que no se diga.
Yo no he hecho nada por La Habana que no sea andarla como cualquier otro cubano, que no sea haber sufrido la inclemencia de su sol, de su mal transporte, de su mala comida, de su desprecio por el recién llegado. También amé, condenado a los amores vagabundos de una ciudad sin cobijo para su juventud, fui a cines destartalados, a parques agrietados, a escaleras detenidas en el vacío...
No hice otra cosa que teatro en salas arrebatadas a sus dueños, poesías en medio de albergues repletos de sudor. He padecido esa Habana que no abre los brazos a casi nadie que no venda su alma al diablo como Eusebio, La Habana de Leal y la de Fidel Castro en la que nadie puede acceder normalmente a la propiedad.
Dormí en las calles de esa Habana inhóspita en la que los provincianos obtienen un techo denunciando a sus semejantes, lamiendo las botas a dirigentes incultos, haciendo negocios ilegales, casándose con personas que no aman, prostituyéndose, cuidando a viejos de mal carácter en espera de una muerte hipotética que les dé paso al título de propiedad.
De todas maneras, nadie me hubiera dejado hacer algo por La Habana, o por Cuba. Ambas forman parte del Monopoly del partido comunista y de los militares. ¿Dónde han ido los millones de la UNESCO que hubieran traído de vuelta el brillo a La Habana?
Búsquenlos en los viajes maravillosos que las familias de nuestros dirigentes hacen por el mundo mientras el pueblo espera en una cola interminable de más de sesenta años un muslo de pollo, un puñado de arroz, una gota de aceite...
Búsquenlos en las mansiones de los dirigentes del partido comunista, en la vulgar y ostentosa imagen de las casas de visita de ese mismo partido en cada ciudad de la isla, búsquenla en los hoteles construidos para ser administrados por generales...
Búsquenlos en todo aquello que no tenga que ver con el pueblo cubano. No siento que se haya perdido tanto como dicen. Se ha perdido un hombre, siempre sustituible. Otro ardid de los regímenes totalitarios es hacernos creer que no seremos nada si muere aquel que nos gobierna. La Habana no es Eusebio Leal, Cuba no es Fidel Castro.
Lo que sí se ha perdido es la vergüenza, lo que sí se ha perdido es la Historia, lo que ya no existe es la cultura de polemizar, de poner las cosas en relieve, de utilizar las palabras para dibujar nuestra inteligencia. El amor de ciertos altos oficiales nazis ayudó a salvar París del plan de destrucción total de Hitler, eran alemanes, eran parte de un sistema criminal, pero la belleza de una ciudad pudo más que ciertas convicciones políticas.
Así veo al leal Eusebio, como la paradoja de un hombre aliado al mal convencido de que cualquier crimen es menor o justificable comparado con la desaparición de La Habana. Como si ese deseo puro de salvaguardar un tesoro limpiara su apoyo a un gobierno corrupto al punto de corromperse él mismo en la empresa.
Esa capital de ensueños ya sólo perdura en nuestras poesías, en nuestras novelas, en las canciones, en las obras de teatro, en las fotos que desesperadamente quisieran levantarla del polvo a la que está condenada. He ahí la contradicción de un hombre que sin querer queriéndolo terminó devorado por aquellos de quienes siempre esperó clemencia para la empresa de su vida.
Hoy la Habana es al fin libre y ha dejado de ser la finca privada de Eusebio. Hoy La Habana puede continuar su rumbo en paz, no viuda, no deudora, sino libre de ser como le dé su real gana, disfrazada de china, rusa, o mayamense. Las ciudades nos ven pasar, llenos de ambiciones, de planes para ellas, y supongo que alzan los hombros y se sacuden esos caprichos humanos y luego continúan a su ritmo mudando de piel.